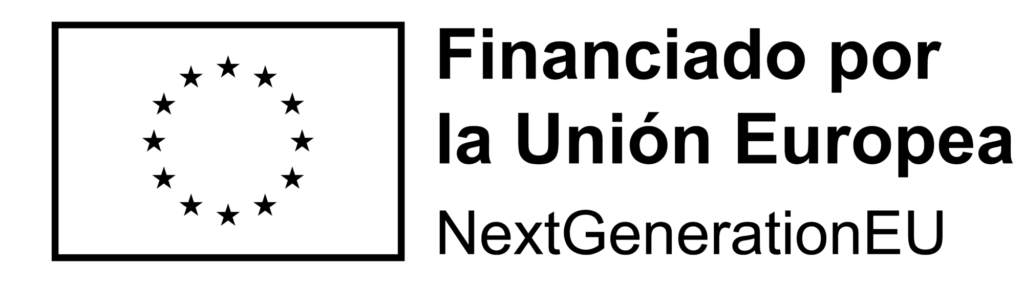Hace unos años, conocí a un hombre que, por amor a su pueblo (una pequeña aldea que en breve iba a ser inundada por un pantano), decidió recopilar las labores y más de seiscientas herramientas que desde tiempo inmemorial habían sido el sustento de sus vecinos; tallarlas en miniatura por las noches, al salir del trabajo, a navaja (tal como le enseñaron los pastores con los que lo mandaban siendo niño, de zagal); y publicarlas en un libro que, sin más ayuda que la de su familia, su mujer y su hijo, costeó con sus ahorros, con los que contrató los servicios de una diseñadora y una imprenta. Luego lo difundió en los espacios donde le fue posible. Todo para evitar que la memoria de su hogar y sus antepasados se perdiese para siempre bajo las aguas.
Aquel hombre era José María Tejado Ceña y aquel día acababa de sembrarse la semilla de una idea que, poco después, brotaría con el nombre de La Zamarra.